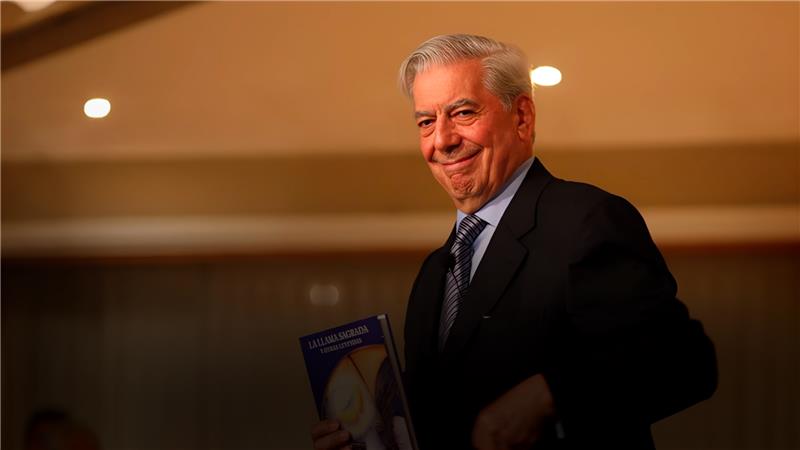Hace unos días participé de la festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco. En medio de danzas tradicionales y coloridos vestuarios, una escena me hizo detenerme: uno de los danzantes Qhapaq Qolla, con humor y astucia, cargaba varias carteras hechas con las populares bolsas de mercado. Este gesto era una clara parodia a una controversia que yo pensé solo había tenido su ciclo de vida en TikTok y la prensa digital. Pero aquí estaba, a 2900 metros sobre el nivel del mar.
Esto me llevó a reflexionar sobre cómo la industria está reinterpretando elementos de la cultura popular y las implicancias sociales que esto puede tener. No soy experta en moda, pero desde mi experiencia en comunicación para el desarrollo y marketing con propósito, me aventuro a analizar dos colecciones peruanas recientes que han captado la atención pública: la colección «Mercado Bag» de Meche Correa en colaboración con Ali Rapp, y la colección «Denim» del diseñador Jorge Salinas.
En el contexto actual, las marcas enfrentan una creciente expectativa de operar con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que implica no solo mitigar impactos negativos, sino también generar valor compartido. Este enfoque está respaldado por marcos como los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI), que promueven que las empresas integren estos factores en sus decisiones estratégicas y operativas. En este artículo exploraremos dos conceptos:
- Modelo colaborativo: propone un esquema donde distintos actores —marcas, diseñadores, productores, distribuidores— co-crean valor en conjunto. Más allá de una lógica vertical, este modelo busca relaciones win-win entre los eslabones de la cadena, compartiendo no solo beneficios económicos, sino también visibilidad, reconocimiento y agencia. Este enfoque es especialmente valioso cuando se articula con la economía local. Como señala la plataforma Collaborative Consumption (Botsman & Rogers, 2011), “la colaboración no es solo compartir recursos, es rediseñar sistemas donde todos tengan voz y lugar”.
- Revalorización cultural: una dimensión clave dentro de las estrategias de sostenibilidad de las empresas que impulsa el reconocimiento y respeto de saberes, símbolos y materiales tradicionales, no como simples insumos estéticos, sino como parte de una narrativa identitaria que debe ser tratada con sensibilidad y reciprocidad. Esta mirada está respaldada por investigaciones como la de Ximena León (2020) sobre «ética y apropiación cultural en la industria creativa» (PUCP) o iniciativas como las directrices de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial y desarrollo sostenible (UNESCO).
Estos conceptos son clave para entender cómo las marcas pueden generar impacto positivo al integrar prácticas más conscientes en su estrategia de negocio, comunicación y diseño y son el trasfondo de los dos ejemplos que quiero analizar en este artículo:
- Revalorización cultural o controversia: la apuesta de Meche Correa x Ali Rapp**
La colección “Mercado Bag” llamó la atención no solo por su propuesta visual, sino por la elección de un ícono cotidiano: las bolsas plásticas multicolores que millones de peruanos usan a diario en sus compras. Esta reinterpretación generó viralidad inmediata en redes sociales, con comentarios divididos. Para algunos, fue un homenaje interesante; para otros, una burla elitista de símbolos de la cultura popular.
Este fenómeno puede entenderse desde la perspectiva de la revalorización cultural como perspectiva de RSE, donde elementos tradicionalmente infravalorados adquieren un nuevo estatus a través del diseño o el arte. Como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «la cultura puede ser un vehículo poderoso para la inclusión social y económica, si se gestiona de forma respetuosa y colaborativa». Sin embargo, la línea entre homenaje y apropiación cultural puede volverse difusa si no se integran de forma activa a las comunidades que inspiran estas colecciones.
@alessandrabelaundea Que hay adentro de mi cartera ejejeje

A favor del proyecto, puede destacarse su alcance masivo y el posicionamiento logrado en el segmento premium. Sin embargo, la estrategia también mostró oportunidades de mejora: el lanzamiento generó una oleada de sentimiento negativo por parte del público. Las críticas han oscilado desde el precio hasta el material, acusaciones de apropiación o simple banalización. Aunque las diseñadoras han declarado que la colección es un homenaje, la polémica evidenció que la viralidad también puede polarizar. En mi opinión, ¿qué pudo mejorar? Articular de manera visible con la cultura popular de la que se origina este símbolo, ya sea a través del material editorial o el contenido para su difusión.
- El modelo colaborativo de Jorge Salinas: diseño con propósito desde Gamarra.
Por otro lado, el caso de «Denim» de Jorge Salinas representa una propuesta más silenciosa, pero con implicancias poderosas para modelos de negocio sostenibles y escalables. Salinas —diseñador con trayectoria internacional— eligió confeccionar y distribuir su colección desde Gamarra, a través de una red de stands ubicados en la conocida *Galería de los Jeans*.
La campaña se construyó en redes mostrando, uno por uno, los puntos de venta reales, dando visibilidad directa a cada emprendedor. En cada video, Salinas presentaba la prenda y compartía los datos de contacto del stand, promoviendo transacciones directas sin intermediarios.
@galeriajeans465 Una prenda más de la colección de @Jorge Luis Salinas junto a la marca @Wayi Jeans Ya disponible en tienda, aquí en la GALERÍA DE LOS JEANS Jr. Gamarra 465 #denim #palazo #gamarramayorista #emprendedor #diseñador #nuevacoleccion #tiktokviral #fyp #jeans #pantalonparatiendas
Este modelo no solo articula producción local con diseño de autor, sino que también fortalece eslabones de la cadena de valor que usualmente permanecen invisibles. Aunque la colección no se volvió viral, sí logró agotar modelos clave y abrir nuevas dinámicas de colaboración entre diseñadores y pequeños productores. Es un ejemplo que refleja un modelo colaborativo aplicado a la industria creativa y de cómo la moda puede integrar sostenibilidad no solo en materiales o referentes, sino también en formas de trabajo.
Lecciones clave para marcas de consumo masivo
Estos casos, aunque ubicados en el rubro moda, ofrecen aprendizajes extrapolables para otras industrias:
- El poder del posicionamiento premium: Cuando se reinterpreta un ícono popular, el salto a un segmento alto debe gestionarse con sensibilidad y coherencia. La forma en que se comunica puede ser tan decisiva como el producto en sí.
- La viralidad por controversia tiene doble filo: Si bien genera visibilidad, también puede activar rechazo o desconfianza si no hay una narrativa clara ni participación de los grupos involucrados.
- Dar rostro a la cadena de valor crea vínculos sostenibles: Mostrar quién produce, cómo y desde dónde permite construir una relación más cercana con el consumidor, reforzando el compromiso social de la marca.
- El retail local puede ser un canal poderoso: No siempre se necesita una tienda insignia o un e-commerce para lograr alcance; las alianzas con actores locales pueden ampliar el impacto sin perder autenticidad.
En tiempos donde los consumidores valoran cada vez más la autenticidad, la ética y el impacto social, resulta esencial repensar no solo qué se produce, sino *cómo y con quién. La moda —como cualquier industria— tiene la oportunidad de conectar con realidades diversas. Solo así pasamos de apropiarnos de una estética, a revalorizar verdaderamente una historia compartida. Y esa diferencia —entre tomar y tejer— es la que marcará el futuro de las marcas con propósito.