Servicios
“Ya estamos a poco más de siete meses de la primera vuelta de las elecciones generales y todo hace pensar que será un cachascán muy bravo”. Por: Gabriel Ortiz de Zevallos.
La cédula electoral, por tamaño, casi podría usarse como mantel de una mesa para 4 personas. Cada uno de sus cuadraditos requiere visibilidad y recordación, y es muy probable que ello y la intención de conectarse con el miedo y la rabia que siente gran parte de la población por el avance de la delincuencia degenere en una campaña que abuse de sermones, insultos y un clima de bronca permanente.
Candidatos y seguidores pueden creer que hablar fuerte y con desprecio es sinónimo de liderazgo. Con ayuda de ChatGPT, identifiqué investigación académica relevante. Concluye otra cosa: para convencer al que piensa distinto, el sermón y el insulto no sirven. Estas investigaciones han sido realizadas en otros países, y puede haber variantes culturales. Incluyo referencias, nombres de autores y publicaciones para mayor análisis.
Un análisis reciente publicado en Human Communication Research por Zixi Li y Jingyuan Shi revisó decenas de experimentos y llegó a una conclusión clara: cuando los mensajes políticos suenan a imposición la reacción más común es rechazo. Es lo que los psicólogos llaman reactancia: sentimos que nos quitan libertad y respondemos con ira y resistencia. Sermonear no abre mentes, las cierra. El concepto de reactancia tiene casi 60 años de acuñado y es el modo aversivo que se genera como reacción a la percepción de que se limita nuestra libertad.
La llamada incivilidad —menospreciar o agredir a quien piensa distinto— en los debates tampoco ayuda. En un experimento clásico, Diana Mutz y Byron Reeves mostraron a grupos de votantes debates televisivos con y sin insultos. Los que vieron la versión agresiva terminaron con menos confianza en la política. El estudio fue publicado en American Political Science Review y sigue siendo referencia casi 20 años después. Revisiones más recientes confirman el patrón general, pero identifican diferencias. El lenguaje agresivo puede entretener y generar atención, pero erosiona la confianza democrática. En el Perú necesitamos a gritos recuperar confianza en la democracia, logrando que tenga resultados para solucionar problemas cotidianos de la gente.
El desprecio también es peligroso. Investigaciones de Emile Bruneau y Nour Kteily muestran que cuando se percibe al adversario como “menos humano”, crece el apoyo a medidas hostiles y punitivas en ambos extremos. Y otros estudios, como el de Bastian, Denson y Haslam en el Journal of Personality and Social Psychology, confirman que deshumanizar al otro también nos deshumaniza como percepción. La hostilidad no convence, degrada y alimenta el conflicto.
Sin duda muchos políticos usan ese estilo y algunos han sido muy exitosos. La evidencia muestra que sí moviliza a los ya convencidos y genera viralidad. Un análisis de más de 500 mil tuits realizado por William Brady y otros encontró que los mensajes con palabras morales y emocionales se difunden hasta 20% más rápido. En un estudio publicado el año pasado en Political Psychology, Chiara Vargiu, Alessandro Nai y Chiara Valli concluyen que la incivilidad atrae a quienes ya tienen actitudes populistas. El tono duro enciende aplausos en la propia tribuna, pero no gana votos nuevos.
¿Qué hacer entonces en una campaña como la que empieza en el Perú? También hay investigaciones que pueden servir. Matthew Feinberg y Robb Willer mostraron en Personality and Social Psychology Bulletin que reencuadrar los argumentos según los valores del interlocutor —no los propios, hay que ponerse en sus zapatos primero— puede aumentar la receptividad. También sirve dejar espacio a la elección. Un metaanálisis de Christopher J. Carpenter en Communication Studies mostró que recordarle al receptor “pero eres libre” mejora la disposición a aceptar un mensaje.
La campaña peruana tiene todos los ingredientes para polarizarse. Frente a una situación tan compleja como la que vivimos no hay peruano que no necesite desahogarse, pero si lo que se quiere es construir democracia y persuadir de lo que uno cree son posibles soluciones, no necesariamente ayuda. La investigación internacional identifica que lo primero exige respeto, empatía y estrategia.
También podría interesarte

Asuntos públicos
Voto de confianza a Eduardo Arana: Congreso respalda al premier mientras crecen tensiones políticas
María Alejandra Gutiérrez | 13 junio, 2025

Asuntos públicos
Convocatoria a elecciones: ¿reduce o aumenta tensiones?
María Alejandra Gutiérrez | 28 marzo, 2025
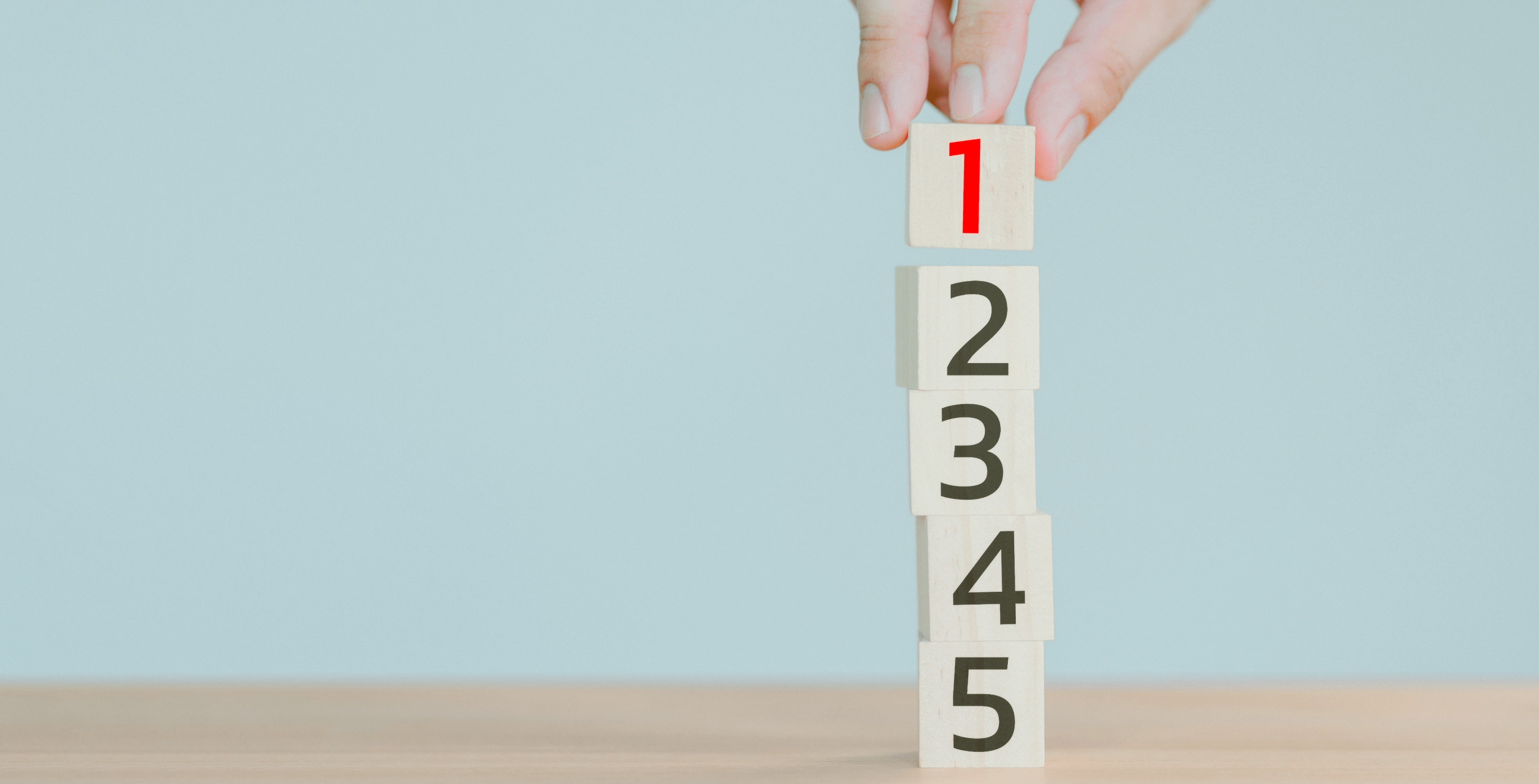
Asuntos públicos
Perú 2025: Cinco riesgos político-sociales en el horizonte
María Alejandra Gutiérrez | 02 febrero, 2025
